Plancton Deconstruido (Charlie Charmer)
Pese a su aspecto de tetrápodo, Roberto se movía con bastante torpeza. En el fondo, nunca había dejado de ser un pez, y eso siempre pesa cuando sales fuera del agua. No pudo evitar recordar lo que le había contestado su abuelo Celacanto cuando le dijo que en el instituto les habían explicado que en tierra firme existían aldeas de anfibios que se habían atrevido a aventurarse más allá del mar: “si Dios hubiera querido que anduviéramos por la superficie, no nos habría llenado el cuerpo de escamas”. Lejos de amedrentarle, aquellas palabras fueron un acicate para él. Pasó horas y horas en el gimnasio entrenando hasta que desarrolló suficientemente sus extremidades. Ahora no podía negar que aquella piel resbaladiza, ideal para progresar dentro de un líquido, suponía un obstáculo para mantenerse en pie sobre la hierba, pero el pecho se le hinchaba de orgullo contemplando los reflejos del sol brillar sobre sus robustas patas mientras sostenían su cuerpo.
La espesa maleza terminó pronto con su estusiasmo transgresor, pero ya no podía echarse atrás. Bebía de los sucios charcos embarrados que encontraba por el camino y se veía obligado a refugiarse entre los helechos cada vez que oía un ruido, temiendo caer entre las garras de algún depredador. Al llegar a la carretera, siguió las indicaciones de las señales, pero aquel kilómetro y medio hasta la primera población habitada le resultó más largo que el cuello de un mamenchisaurio. A medida que pasaban las horas, el cansancio iba haciendo mella en sus novatas extremidades, a la par que su delicado estómago comenzaba a enviarle mensajes de preocupación. Tendría gracia –llegó a pensar en algún punto del camino- que acabara tirado en la cuneta y encontraran su cuerpo inerte al día siguiente. Pudo imaginar cómo se regodearía la prensa ideando sarcásticas necrológicas del tipo “conocido crítico de la Guía Miguelín fallece de hambre”.
Nectridea del Valle era una aldea tan pequeña que la mayor parte de los viajeros la pasaban de largo creyendo que aún no habían llegado. Las calles no estaban asfaltadas y carecían de aceras o encintado, el alumbrado o el alcantarillado brillaban también por su ausencia y un hediondo olor a estiércol anegaba el ambiente. Carecía igualmente de edificios oficiales: el maestro y el veterinario –pues no tenían médico- ejercían en sus casas, el ayuntamiento era la plaza del pueblo y habían optado por hacerse todos ateos para evitar tener que construir una iglesia. Cuando Roberto llegó, casi había anochecido. Un viejo anfibio que cubría su enorme cabeza en forma de bumerang con una boina capada se cruzó en su camino. Los cuernos, que sobresalían a ambos lados del chapeo, eran la única señal de su avanzada edad. Por lo demás, tenía el aspecto de un individuo robusto y lleno de vitalidad.
- Por favor, ¿podría indicarme algún restaurante cercano?
- ¿Restorante? Si quié’ comer, pué ir a en ca’ la señá Amparo. Es al fondo de esa calleja, frente del espartero, mire usté.
Sacando fuerzas de flaqueza, el desfallecido pez anfibio siguió las indicaciones y pronto llegó al umbral de la humilde taberna de la susodicha. Cuando el joven albanerpeton que hacía las veces de maître acudió a recibirle, fueron sus tripas las que le saludaron.
- ¿Es usted extranjero?
- No… no. Disculpe. ¿Tiene alguna mesa libre?
- Claro, acompáñeme.
El local era más bien pequeño y contaba con poco más de media docena de mesas, pero estaba decorado con gusto y contrastaba sobremanera con el rústico ambiente exterior. Apenas un par de minutos después de dejar a Roberto la carta, el camarero regresó de la cocina con una pequeña fuente con varias croquetas y otra con una tapa con una tostadita untada con una especie de espuma verde, como aperitivo de cortesía, y después acudió a ofrecer los postres a una pareja de paleobatracios que compartía la otra mesa ocupada del comedor. El recién llegado les oyó bromear sobre aficiones comunes y llegó a la conclusión de que eran viejos amigos del camarero que vivían en un pueblo cercano. Pero pronto los sugerentes nombres de los platos de la carta acapararon toda su atención. Aquellos paletos tenían imaginación, al menos. Y la carta de vinos parecía bastante completa, aunque casi todas fueran variedades locales.
Estaba aún tratando de decidir con qué caldo acompañaría el “soufflé de brotes de ginkgo en lecho de cicas” cuando probó la primera croqueta. Su exquisito paladar había descubierto a los chefs más famosos del archipiélago antes de que ellos mismos se dieran cuenta de su talento. Sus críticas negativas habían provocado el cierre de afamados restaurantes que contaban con jefes de Estado como clientes habituales. Pero jamás había probado nada como aquello. Ahogó un gemido de placer y trató de mantener la compostura. Tal vez todo se debía al voraz apetito con el que se había sentado a la mesa tras su largo periplo desde el mar. Sin embargo, no terminaba de identificar aquella paleta de sabores y no pudo resistirse a preguntar.
- ¿El relleno es a base de caviar?
- Huevas de rubiesichthys. Suelen desovar en el arroyo que baja por las colinas. ¿Ha pensado ya el señor lo que va a comer?
- Creo que tomaré un consomé y unos brotes de ginkgo, ¿qué vino me recomienda?
- “Cepa Jurásica” joven. Suave pero aromático, con un toque afrutado. Perfecto para el ginkgo.
- Estupendo.
El camarero dejó a Roberto paladeando aquel relleno, tratando de descubrir con qué caldo se habría hecho la bechamel para que casara de un modo tan perfecto con el sabor de las huevas. Sin llegar a ninguna solución concluyente, se detuvo en el diferente aspecto que presentaba el resto de las croquetas, como pequeños enigmas que le invitaban a probarlas para tratar de averiguar su secreto. Pensó que lo razonable era esperar a la bebida para retirar por completo el sabor de las huevas antes de degustar la siguiente, pero no pudo resistir la tentación y, cuando llegó la botella, ya las había catado todas.
- Están todas deliciosas.
- Gracias, caballero –contestó el albanerpeton mientras le llenaba la copa.
- Gracias –dijo levantando la mano para indicar que era suficiente.
Roberto prescindió del ritual habitual del somelier y se escanció el licor directamente sobre el gaznate sin que sus sentidos se lo hubieran presentado primero. Entre la caminata y las croquetas, estaba sediento. El albanerpeton no pareció ofenderse ante aquella falta de protocolo o, tal vez, estaba más preocupado por despedirse de sus amigos, que ya habían terminado el postre y el café y se disponían a abandonar el local. Calmada la sed, el pez anfibio notó como aquel aroma aterciopelado recorría su garganta y sus papilas se dilataban excitadas por el regustillo agridulce que había dejado el ácido tartárico. Si ése era el vino joven del lugar, no podía ni imaginarse cómo sabría el reserva.
Entonces volvió a reparar en el canapé de espuma verde y lo tomó entre sus dedos, acercándoselo a los orificios nasales. El aroma le resultó tremendamente familiar, como la cocina casera con la que había crecido en el fondo marino. Sin embargo, aquella textura era diferente a la de nada que hubiese visto antes. Tragó saliva para que el vino no le ocultara ningún matiz, cerró los ojos y sacó la punta de la lengua. El contacto con aquel misterioso manjar le abrió las puertas de un paraíso en el que había dejado de creer hacía tiempo. Sin plantearse nada más, abrió las fauces y se abandonó al éxtasis gastronómico.
Cuando regresó el camarero con el consomé, Roberto ya estaba completamente seguro de hallarse en el cuartel general de un nuevo talento salido de alguna afamada escuela de alta cocina, aún desconocido para el gran público dada la recóndita ubicación que había elegido para su fogón, pero que saltaría a las portadas de toda la prensa especializada en cuanto el primer crítico profesional pasara por allí. Ese momento había llegado y la fortuna había querido que fuera él quien se sentara ante aquella mesa.
- Plancton deconstruido.
- ¿Perdón, señor?
- El canapé. Simplemente genial. ¿De qué taller ha salido la cocinera? ¿Del Instituto Culinario Ibero-armórico? ¿Tal vez de la Escuela Superior de Cocina Molecular?
- Eeeeeh… No, no señor. Es mi madre. Siempre ha sido muy imaginativa guisando.
Roberto se echó hacia el respaldo, con los ojos más abiertos que un oftalmosaurio en busca de percebes. Escudriñó el semblante del albanerpeton. No se trataba de ninguna broma, el orgullo brillaba en sus mejillas. Y tenía motivos de sobra.
- ¡Vaya! Es toda una sorpresa. Jamás había probado nada tan bueno, y créame que en materia culinaria sé lo que me digo.
- Bueno, ella siempre dice que el truco está en usar buenos ingredientes. Y la verdad es que aquí no nos faltan. Esta región es muy fértil y hay gran variedad de caza. El consomé que se está tomando, por ejemplo, es una reducción de caldo de eobelinos criados en nuestra granja y larvas de meganeura que mis hermanos trajeron de su última expedición a las colinas.
- ¡Hummm! –dijo el crítico lamiendo la cuchara- ¡Delicioso! Estoy deseando hincharle el diente al soufflé de ginkgo.
- Es la especialidad de mamá. Siempre hemos tenido ginkgos en el jardín. Cuando éramos pequeños, esperábamos impacientes la llegada de los primeros brotes. Como sabe, aunque son fértiles durante cerca de mil años, la primera floración de estos árboles se produce entre los veinticinco y los treinta. La ternura y delicadeza de estas yemas no tiene parangón. Y mi abuela decía que tienen propiedades medicinales.
Una campana sonó en la cocina.
- Ya está el soufflé. Como soy adoptado, mi madre piensa que no tengo el olfato que han heredado mis hermanos. Pero no necesito la campana para reconocer el aroma que llega desde la cocina.
- Es verdad, huele delicioso.
Mientras el retoño de la señá Amparo acudía por el plato, Roberto sacó una libreta del bolsillo y comenzó a tomar notas de cuanto estaba sucediendo. Ya podía leer los titulares del artículo cumbre de su carrera como crítico gastronómico: “Plancton deconstruido: tradición e innovación en la nueva cocina anfibia de Nectridea del Valle”. Los catadores de la competencia palidecerían de envidia. Pronto, aquel rincón apartado de la mano de Dios se transformaría en un centro mundial de peregrinación de catadores, cocineros, enólogos, sumilleres y otros profesionales de la gastronomía, así como de todo tipo de aficionados a la buena mesa. Había hallado un diamante en bruto… que no tenía necesidad alguna de ser pulido. Sin embargo, en su artículo no podía referirse a la cocinera, sin más. Aquel local necesitaba un nombre. Y ya puestos, un nombre impactante. Pronto lo bautizó, con su eslogan y todo. “El diamante de Nectridea: arte culinario en estado puro.”
Mientras devoraba el soufflé como si no hubiera comido otra cosa en su vida y, después, varias especialidades resposteras de la casa, explicó al camarero quién era y lo que había resuelto publicar. Para evitar malentendidos, abonó su factura –añadiendo una más que generosa propina- antes de solicitar ver a la cocinera. Deslumbrado por las explicaciones del crítico, el albanerpeton accedió.
- Mamá, éste es el señor Roberto Lucci de la Guía Miguelín…
La señora Amparo estaba totalmente concentrada removiendo un guiso y tardó en reaccionar. No solía entrar mucha gente en su cocina. Cuando se dio la vuelta, ladeó la cabeza hacia un lado mirando a su hijo, quien inmediatamente se arrepintió de haberse colado en su sancta sanctorum sin avisar. No le hacía falta que su madre abriera la boca para captar su disgusto: a buen seguro, de haber sabido que iba a tener visita, no llevaría puesto aquel delantal viejo y remendado, lleno de chorretones. Después, la cocinera giró el cuello hacia el otro lado, recorriendo al tetrápodo de pies a cabeza.
- Es un placer conocerla, señora… -dijo Roberto bastante perplejo, pues no se esperaba encontrarse a una terópodo de nueve metros y medio sosteniendo la espumadera frente a él.
Amparo parpadeó varias veces, sonrió y se abalanzó sobre el infortunado visitante, devorándolo de un solo bocado.
- El gusto es mío –dijo, relamiéndose.
- Pero, mamá… era un importante crítico gastronómico. Podía habernos dado a conocer a nivel internacional…
- Y a ti, ¿quién te manda traerme comida a la hora del aperitivo? Anda, sal y ábreles la despensa a tus hermanos, que han cazado un koutalisaurio con el que voy a hacer un estofado de esos que quitan el hipo.
- Sí, mamá.
CHARLIE CHARMER


















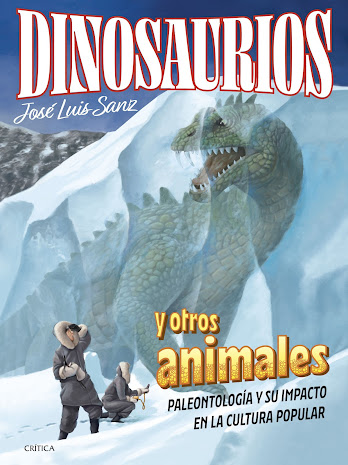


























0 comentarios:
Publicar un comentario