Permiso retribuido (Charlie Charmer)
- ¿Por qué no habrá dinosaurios marinos? –se preguntó Perico mientras sacaba de la mariconera el bote de bronceador y se untaba otra capa en los brazos y el entrecejo- Si esto es el paraíso.
Cuando aceptó aquel trabajo no podía haber previsto los placeres que escondía. No era solo el hecho de pasar la jornada sentado cómodamente mirando a Poniente tras sus gafas de sol, con un daiquiri en el reposabrazos. Las sensaciones que su predominancia en primera línea de playa le proporcionaban no tenían precio. Aunque duplicaran o triplicaran su tamaño, desde su atalaya, todos aquellos dinosaurios parecían pequeños insectos. La brisa le acariciaba las plumas del rostro y el océano mismo se rendía a sus pies.
Pero en el pecado llevaba la penitencia. De vez en cuando, el dromeosáurido recibía la visita de alguna hadrosauria provocativa que, al pie de la torreta, le animaba a bajar a darse un chapuzón y debía hacer grandes esfuerzos para recordar cuál era su deber. Siempre es socorrido recurrir al dulce recuerdo de Santa Nómina y nuestro socorrista llevaba mucho tiempo sin disponer de unos ingresos fijos.
Perico era, seguramente, el mayor defensor de la nueva política laboral del gobierno. Los sociólogos contratados por el Ministerio habían llegado a la conclusión de que, del mismo modo que la reducción de la jornada de veinte a ocho horas había contribuído decisivamente al mayor rendimiento de los trabajadores, el hecho de disfrutar de un permiso retribuido de varios días al año no solo les haría recargar las pilas sino que impulsaría el turismo, que estaba apuntando ya maneras de convertirse en un auténtico motor de la economía iberoarmoricana. “Vacaciones” lo llamó el Ministro, para explicar que parte de la plantilla quedaría vacante durante dicho periodo, abriéndose de este modo la posibilidad de la contratación temporal para cubrir esas bajas, fulminando las listas del paro. Todo cuadraba.
En el caso de Perico, las vacaciones eran justo lo contrario, la opción de poder trabajar para luego tener algo con que tirar el resto del año. Los camareros de los chiringuitos de la zona estaban en la misma situación. Pero los que más se frotaban las manos eran los constructores y los políticos de la costa, que ya habían empezado a recalificar suelo para edificar grandes hoteles donde albergar a los turistas, en vista del éxito rotundo que había tenido la medida. Sin exagerar, podría afirmarse que en aquel pedacito de playa de Levante había al menos diez mil hadrosaurios y otros mil o mil quinientos dinosaurios de otras especies.
- Tío Dmitri [1], ayúdame a acabar mi foso. Cada vez que viene la marea, me lo inunda.
- Ufff. Estoy muy a gustito aquí tirado, ¿por qué no se lo dices a tu padre?
- Es que le enterré hace un rato y dice que está muy fresquito y que no quiere salir.
- Está bien, ya voy…
Cuando caminaba hacia la orilla, el viejo tsintaosaurio se cruzó con dos hadrosaurias maduritas pero de muy buen ver que, al verle, comenzaron a cuchichear entre risitas tontas. Escamado, se miró de arriba abajo y comprobó que tenía toda la piel enrojecida cual cangrejo. Se palmó alarmado y tuvo que reprimir un gemido para no quedar mal delante de las féminas.
- Parece que me he quemado un poco –las sonrió.
- Claro, saurio. Es que hay que usar protector. Lo han dicho por la radio –dijo la telmatosauria, más lanzada que su compañera.
- No tendrán ustedes un poco para dejarme…
- Lo que ahora necesita es una buena crema hidratante. Espere, que ahora volvemos.
Dmitri no podía dejar de mirar cómo meneaban la cola mientras se alejaban entre la multitud. Se agachó junto a su sobrino y comenzó a cavar con la palita hasta llegó al nivel del agua.
- Tío… Mira cómo me has puesto.
El tsintaosaurio volvió la cabeza, olvidando por un instante a aquellas monadas, a las que el gentío le impedía ya seguir rastreando, y comprobó que había rebozado a su sobrino en tierra mojada, como a un croqueta. Lo levantó entre sus fornidos brazos y se lo llevó al agua, dejándolo caer entre la espuma. Al golpear las olas, la criatura salpicó a una tarascosaurio que llevaba veinte minutos tratando de acostumbrarse a la temperatura del agua. Resoplando, se volvió hacia los tsintaosaurios con los ojos inyectados en sangre y abrió sus fauces amenazante. Solo evitó la tragedia la pronta intervención de un joven albanerpeton que llegó corriendo desde la orilla.
- Mamá, tranquila. Ha sido sin querer.
Aunque los consejos de su hijo adoptivo y el arrullo de la brisa acabaron por templar el temperamento de la señá Amparo [2], la terópodo decidió dejar las incursiones marinas para mejor ocasión y disfrutar de la tranquilidad de su hamaca.
En cuanto a Dmitri, al regresar donde había dejado la toalla estuvo a punto de provocar un nuevo incidente cuando pisó un cigarrillo que alguien había dejado tirado sin apagar. Miró en todas direcciones, pero no pudo averiguar quién había sido el inconsciente responsable de su quemadura. Aunque había una pareja tumbada muy cerca haciéndose arrumacos, su cariñosa actitud le hizo pensárselo dos veces antes de molestarles. Al ver llegar a lo lejos a una de las hadrosaurias que le había prometido volver con la crema, desistió por completo de su reivindicación y volvió a tumbarse.
- Aquí estoy, espero que esto le calme un poco.
- ¿Y tu amiga?
- Le apetecía darse un baño y se ha quedado allí. Para traer un bote, con un par de manos basta.
- Muchas gracias, preciosa, ¿cómo te llamas?
- Vaya, no te andas por las ramas, ¿eh? Yo soy Telma, ¿y tú?
- Dmitri –dijo, mientras se embadurnaba por completo, cerrando los ojos de gusto al notar el frescor en la piel.
- Anda, date la vuelta Dmitri, que te unto en la espalda. Estás bastante fuerte, ¿eres deportista?
- Mecánico. Me paso el día golpeando chapa. ¿Y tú?
- Soy músico. Antes estaba en un grupo de rock, pero ahora me gano la vida tocando pachanga en las fiestas de los pueblos para que bailen los abueletes. Hay que vivir.
En el puesto de socorrista, Perico levantó la visera que llevaba atada a la cabeza. Creía haber vislumbrado algo moverse sobre la superficie, a lo lejos. Tomó los prismáticos y recorrió las olas casi instintivamente hasta que lo encontró. La grisácea aleta dorsal de aquel selacio no le inquietó especialmente (cualquiera se atrevía a liarla con la cantidad de dinosaurios que había allí)… hasta que comprobó que le seguían, en rigurosa formación, otras diez o doce. Y en la línea del horizonte comenzaban a surgir más. El dromeosáurido concluyó que, a pesar de todas sus precauciones, había terminado cogiendo una insolación. Pero pronto iba a comprobar que no se trata de ninguna alucinación. A escasos metros de los bañistas, otro tiburón, un imponente carcharias, había emergido y, con medio cuerpo fuera de la superficie, se dirigió a los congregados empuñando un megáfono.
- Les habla la policía. Esta manifestación no está autorizada. Tienen que disolverse.
La gente se miraba sin dar crédito a lo que acababan de oír. Hugo, el pequeño tsintaosaurio, no acababa de entender lo que estaba pasando.
- Papá, yo pensaba que los dinosaurios no éramos solubles en el agua.
- Nadie nos va a disolver, no te preocupes hijo.
- Repito. Tienen que disolverse. Esta manifestación no está autorizada.
Entonces resonó una nueva voz, a espaldas de los bañistas.
- Aunque inviertas el orden, sigue sin tener sentido. Esto no es una manifestación, carcario.
Perico no tenía mucha experiencia como diplomático. Terminar la frase con un término tan despectivo como carcario (mezcla de carca y ario, se empleaba contra algunos carcharias fascistoides que creían pertenecer a una raza superior) no podía ser una buena carta de presentación. Sin embargo, su público, en la orilla, le respondió con una ovación. Eso de que se presentara allí de buenas a primeras aquel selacio color ceniza a asustarles con semejantes tonterías cuando estaban descansando tras tantos años de duro trabajo, no era de recibo.
- La tierra será patrimonio de ustedes, pero aquí hay metidos en el agua bastante más de veinte saurios, y no nos consta que hayan pedido permiso –explicó el carcario.
A diferencia de la mayoría de los bañistas, Perico podía observar desde la altura que le proporcionaba su atalaya cómo aquellas decenas de aletas que se habían ido aproximando desde el horizonte tomaban posiciones en la ensenada para controlar todos los accesos al mar, cerrando la playa en una formidable pinza virtual. Los pocos bañistas lirainosaurios, que habían oteado a conciencia el panorama estirando sus interminables cuellos, empezaron a recoger sus cosas y se marcharon sin decir nada. “Típico de saurópodos” –pensó Perico, antes de retomar el megáfono.
- Son bañistas. Están de vacaciones. Nadie pretende manifestarse –esta vez, el dromeosáurido omitió todo epíteto despectivo.
- Entonces, ¿por qué han desplegado todas esas pancartas redondas que han pinchado en la arena? ¿y por qué han oído a algunos gritar “viva la libertad” al chapotear en el agua? Si no salen del agua inmediatamente, nos veremos obligados a cargar.
Perico pudo ver cómo los carcharias asomaban la cabeza un instante para colocarse el casco. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. Abajo, la gente esta realmente indignada por aquella intromisión en su recién estrenado tiempo de esparcimiento, al que no estaban dispuestos a renunciar tan fácilmente, una vez saboreado. Uno de los hadrosaurios más intrépidos, que se había ido acercando buceando hasta donde estaba aquel energúmeno que les quería chafar la fiesta, emergió de pronto junto al selacio y le arrebató el megáfono, arrojándolo lo más lejos que pudo. Enervado por completo, el carcharias sacó un silbato y sopló con todas sus fuerzas. Los diferentes pelotones de antidisturbios respondieron a una, saltando porra en mano sobre las olas, sumergiéndose para nadar velozmente en dirección a quienes, consideraban, habían invadido ilegítimamente su espacio. El socorrista pudo ver sus sombras grisáceas avanzar como relámpagos hacia la orilla a pocos palmos bajo la superficie.
- ¡Los griseees! ¡Corran, que vienen los grises! –Gritó el dromeosáurido, en pie sobre la torreta.
Al ver al oficial despojado de su megáfono lanzarse en plancha a por el hadrosaurio que le había desafiado de aquel modo y sumergirse con su cabeza entre las fauces en el fondo del océano, los bañistas comprendieron que la advertencia del socorrista no era en vano y echaron a nadar en dirección a la costa del modo más caótico y desordenado posible, pateándose unos a otros y aplastando a quien pillasen al llegar a la arena. Siguiendo el salvaje ejemplo de su jefe, los antidisturbios se emplearon a fondo, con la porra y con los dientes, lo que prohibía el reglamento. Pronto, la sangre de los nadadores más rezagados comenzó a teñir el agua. Algunos selacios, que se habían infiltrado entre los “manifestantes” emergieron de pronto, lanzando dentelladas a diestro y siniestro. En el frenesí, uno de los antidisturbios mordió la cola de un “infiltrado”, que se revolvió gritando:
- ¡Que soy compañero, coño!
Espantados por el espectáculo y por la avalancha de dinosaurios que salían despavoridos del mar, los dinosaurios que tomaban el sol más cerca de la orilla echaron también a correr, sin pararse siquiera a recoger sus cosas, levantando grandes nubes de polvo y arena en la carrera. Les siguió el resto de los veraneantes y pronto toda la playa se vio envuelta en una espesa calima que impedía comprobar lo que realmente estaba pasando.
Perico notaba cuando la gente chocaba contra la base de su torre, pero no podía verles. El puesto del socorrista fue zarandeado varias veces hasta que terminó por venirse abajo. El dromeosáurido agitó cuanto pudo sus alas durante la caída y consiguió aterrizar un instante después de los troncos, evitando de este modo morir aplastado. Aún así, el choque fue brutal y tardó un buen rato en recuperarse. Cuando logró erguirse sobre sus patas, la calima estaba comenzando a despejarse.
El espectáculo que se encontró era dantesco. La arena era un barrizal sanguinolento sembrado de cuerpos agonizantes. No habían respetado edades ni sexos. Y todavía algunas alimañas carroñeras aprovechaban para despojar los restos. En el curso intensivo de primeros auxilios que había recibido tan solo una semana antes de empezar a trabajar no le habían preparado para aquella masacre. Trató de ayudar como pudo a ponerse en pie a los que aún podían valerse por si mismos y practicó decenas de torniquetes, hasta quedar exhausto. Cuando llegó a la orilla, se dejó caer desfallecido en la arena, desolado ante el obsceno espectáculo de aquel siniestro océano rojizo sobre el que flotaban cientos de miembros amputados.
Ahora ya sabía porqué no había dinosaurios marinos.
CHARLIE CHARMER
-----
[1] Véase "Pequeños bastardos".
[2] Véase "Plancton deconstruido".


















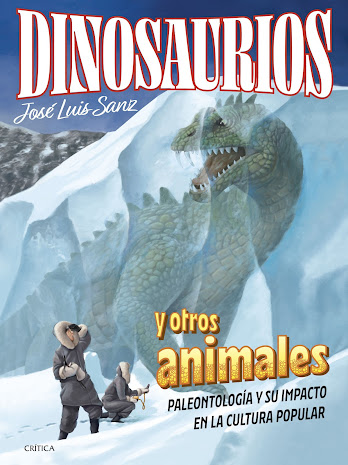


























0 comentarios:
Publicar un comentario