La máquina del tiempo (Charlie Charmer)
Llegamos al pantano cuando los primeros rayos del sol se filtraban ya entre las hojas de los árboles, tejiendo una maraña luminosa que, a medida que descendía entre las lianas, iba pintando con todos los colores del arco iris la selva y las infinitas bestias que la poblaban. Ya había escuchado a algunas aullar a la noche mientras avanzaba por las trochas ocultas en la oscuridad que Tutu conocía como las líneas de la palma de su mano y por las que yo me habría extraviado a plena luz del día. Y ahora me sorprendía al ver que, algunas que en mi imaginación habían tomado formas siniestras y amenazantes, no eran más que inofensivas aves o pequeños simios, poco más grandes que un puño.
De pronto, me sentí como un invasor que hubiera llegado a profanar tierra sagrada. Sin embargo, cuanto me rodeaba pertenecía a los dominios del rey Leopoldo. Aunque la hierba no crece tan alta en Etterbeek, estaba en casa.
Mientras Tutu se perdía entre la maleza, lanza en ristre, a la caza del almuerzo, me dispuse a explorar el terreno en busca de la mejor ubicación para el trípode. Por recomendación de mi guía, evité aproximarme demasiado a la orilla, donde podía ser presa fácil de los cocodrilos. Con todo, no pude escapar del principal depredador del lugar y, a la media hora, ya estaba lleno de picaduras de mosquitos. Para ser belgas, aquellos insectos mordían como perros rabiosos y, en cuanto al tamaño, puedo asegurar que superaban a las palomas que los jubilados se empeñaban en cebar en los suburbios de Bruselas.
Coloqué la cámara, abrí el obturador y ajusté la distancia enfocando al centro del pantano, donde batracios e insectos habían entablado una competición por ver quién era capaz de producir un ruido más ensordecedor y, de vez en cuando, el limo se elevaba sobre prominentes ondas que presagiaban la inminente aparición del monstruo, aunque finalmente todo quedaba en nada. Recordé al cazador mutilado por un cocodrilo de la aldea de Tutu y decidí alejar el trípode de la orilla otro par de metros.
- Ngungi furioso esta mañana –dijo Tutu al regresar, observando mis extremidades llenas de picaduras. No pude evitar sentirme como una víctima propiciatoria que hubiera sido conducida hasta allí para ser sacrificada a Ngungi, el dios mosquito.
Tutu encajó entre dos ramas la lanza para que el erizo que había cazado terminara de desangrarse y se acercó a la orilla, donde se agachó a tomar un puñado de barro que me aplicó a los habones, calmando el prurito en cuestión de minutos. Me costaba asimilar que aquella criatura llena de espinas fuera a ser mi menú de aquel día, además de parecerme algo escaso para dos personas, si bien, por su tamaño, era de prever que el bambenga no necesitara una ración muy grande. Además, es sabido que las tribus pigmeas sólo cazan lo estrictamente necesario para sobrevivir, por estrafalario que nos pueda resultar en el mundo civilizado. En todo caso, mis temores resultaron infundados ya que, en cuanto acabó de emplastecer mis picaduras, tomó un pequeño cesto que había traído consigo y volvió a internarse en el bosque, de donde regresaría al poco con una variada selección de frutos que complementaron nuestra dieta a la perfección.
Realicé una última comprobación y cerré un poco el diafragma tratando de optimizar la creciente luminosidad de la mañana tropical. Después, introduje la primera placa en la cámara y retiré la lámina protectora. Si la bestia tenía a bien hacer acto de presencia aquella jornada, ya no se me iba a escapar.
Tutu no la había visto, pero sí un familiar suyo, y aseguraba que era grande como un hipopótamo y tenía el cuello largo y un enorme cuerno… A mí, sinceramente, todo aquello del Mokèlé Mbèmbé, “el que detiene los ríos”, me sonaba a chufla, como el pterodáctilo de Culmont o el plesiosaurio de Onelli, pero el señor Wallez me había encargado retratar al “comehipopótamos” de Hagenbeck y... ¿quién era yo para contradecir a la mano que me daba de comer?
El director del Tierpark de Hamburgo era un apasionado de los monstruos antediluvianos. No había más que ver las estatuas con las que Josef Pallemberg había “completado” su parque zoológico. A Hagenbeck le habría encantado exhibir Diplodocus vivos pero, si las criaturas extintas tenían un característica común, era precisamente ésa: que habían desaparecido de la faz de la Tierra. Sin embargo, Wallez conocía a un explorador que acababa de regresar del Congo llevando, junto a ingentes cantidades de marfil, el testimonio del primo de Tutu. Tal vez, el Mokèlé Mbèmbé no estaba tan extinto, después de todo. Sea como fuere, lo único que salió del pantano aquella mañana fue una pequeña cría de cocodrilo al que Tutu espantó dándole un golpe en el hocico con un palo.
La tarde transcurrió con la misma monotonía. Sentado en una piedra, observaba la superficie del agua en busca de cualquier alteración. Debíamos guardar silencio absoluto, para que el monstruo no detectase nuestra presencia, por lo que los minutos se hacían interminables. De vez en cuando, me levantaba y rectificaba la posición del diafragma o buscaba otro enfoque estirando o encogiendo el fuelle. Al cabo de unas horas, me dolía prácticamente cada músculo del cuerpo, por no hablar de las picaduras. Cuando comenzó a caer la tarde, recogimos el material y emprendimos el camino de regreso a la aldea.
Al día siguiente, seguimos la misma rutina. La única diferencia fue que la cría de cocodrilo ya no se atrevió a asomar, seguramente aún convaleciente por el estacazo de la víspera. Al llegar la noche, las cervicales me mataban y podía sentir cada articulación de mi triste cuerpo pidiendo auxilio. Tantas horas inmóvil y mirando a través del objetivo terminarían por hacer mella en mi estado general de salud.
Aquella noche me fue bastante más difícil que la anterior conciliar el sueño en mi mongulu, que es como llaman los bambenga a un cúmulo de ramas superpuestas bajo las que se cobijan de los rigores de la intemperie. Aunque ya me había acostumbrado a los chillidos de las diferentes especies de aves nocturnas y al ruido que producían los depredadores al moverse entre la vegetación, viendo que toda la tribu dormía a pierna suelta sin la menor preocupación, seguía dándole vueltas a una reflexión que me tenía algo trastornado desde que aquel pequeño cocodrilo me hizo saltar de mi asiento o, quizá, aún antes.
Si, tal como sospechaba, el Mokèlé Mbèmbé no estaba por la labor de ser retratado, podían pasar días e incluso semanas hasta que el señor Wallez diera la empresa por finiquitada. En su sillón de la redacción del periódico en Bruselas no sentía el frío en los riñones ni se veía obligado a rascarse la cabeza o el cuello constantemente, al creer notar el contacto de alguna alimaña.
- Y si veo que no aparece… ¿Cuándo me vuelvo, señor?
- Aparecerá, Totor. Descuida que aparecerá y Le Vingtième Siècle mostrará al mundo entero su imagen. Serás recordado como el reportero que cazó al primer dinosaurio vivo... ¡Estás a punto de hacer historia!
No, Wallez no estaba dispuesto a rendirse. Me dejaría allí tirado hasta que mi Zeiss Ikon Sirene capturase a un animal prehistórico... Tal vez mi cámara fuera el orgullo de la tecnología alemana, ¡pero mi jefe quería transformarla en una máquina del tiempo! Claro que también era posible que se olvidara incluso de que me había mandado al fin del mundo y tuviera que ponerme un taparrabos y salir de caza cada mañana para sobrevivir… El agotamiento terminó por anular mi consciencia mientras lamentaba mi desdicha.
La siguiente mañana, cuando llegamos al pantano, a tiempo de ver cómo el sol iba revelando poco a poco aquella estampa que ya me era conocida, como si saliera de un gigantesco cuarto oscuro, me dirigí a mi acompañante:
- Tutu, puedes marcharte al poblado y volver cuando caiga el sol, he traído algunas provisiones en el macuto. Seguro que allí haces más falta que aquí.
- Pero, ¿Y si vuelve Mongoma?
- No te preocupes, le daré con este palo en el hocico, como tú.
Tutu me miró poco convencido. Tampoco yo lo estaba. Lo más probable era que fallara el golpe y el cocodrilo se enfureciese aún más... Pero siempre podía salir corriendo y ya volvería por la cámara cuando pasase el peligro. Debía correr ese riesgo.
- ¿Seguro que no quiere que me quede, nkolo?
- Ve sin cuidado. Nos vemos al atardecer, Tutu.
En cuanto le vi desaparecer entre el follaje, me puse manos a la obra. Recogí todo el barro que pude de la orilla y lo fui depositando sobre un pequeño claro oculto tras los cañaverales, una vez hube comprobado que no escondía también alguna fiera que pudiese comprometer mi labor. En cuestión de poco más de dos horas había erigido una escultura digna del más inspirado Pallemberg. Naturalmente, mi experiencia como artista era bastante más limitada, por no decir nula, y mis conocimientos paleontológicos tal vez no fuesen tan avezados. Pero la figura que se erigía ante mí podía corresponder sin muchas dudas a la imagen que el común de la gente tiene de estas criaturas, así que pasé un buen rato admirándola y felicitándome por mi competencia como estafador. Tal vez –llegué a pensar-, me había equivocado de oficio y debía reconducir mi carrera a partir de ese momento hacia las artes.
Algo removió el cieno del pantano, a pocos metros de mi ópera prima, así que decidí que lo mejor era inmortalizarla lo antes posible, por lo que pudiera pasar. Volví junto a la cámara, realicé los ajustes oportunos y disparé. Por si acaso, impresioné otras tres placas, desde diferentes ángulos y enfoques, no fuera cosa de que el resultado no resultara lo convincente que deseaba. Cuando consideré que ya tenía el material que buscaba, destruí mi estatua con todo el dolor de mi corazón y la contundencia de la estaca que hasta entonces había reservado al lastimado cocodrilo, que no volvió a asomar el morro temeroso de que Tutu siguiera por allí.
Pasé el resto de la jornada dando forma a la noticia en mi cuaderno, buscando la redacción más verosímil posible, aunque en todas las ocasiones acababa indefectiblemente echándome a reír. Apenas faltaba media hora para el atardecer, cuando un rugido me heló la sangre en las venas. Busqué instintivamente con la mirada a Tutu, que seguramente sabría qué hacer en aquellas circunstancias y, al no encontrarlo, otro instinto me envió de un salto al árbol más cercano, que trepé hasta encaramarme a una rama que se elevaba unos cuatro metros sobre el suelo, donde me atrincheré, rodeándola con brazos y piernas como el que se agarra a un tronco que flota en la corriente.
El león se acercó sin prisa, disfrutando de la situación. Se paró justo debajo de mi rama y levantó la cabeza, volviendo a rugir sin mucho convencimiento, casi se diría que por compromiso. A pesar de la distancia, noté como se humedecían mis pantalones y cerré los ojos en un intento desesperado de escapar de aquella escena de muerte y desolación. Cuando los volví a abrir, vi al félido jugando con el trípode, como un gato con un ovillo de lana, y la cámara yacía a poca distancia, completamente descoyuntada. Mi Zeiss Ikon Sirene parecía un acordeón aplastado. Lloré como el que pierde a su primer amor.
Sentí que mis miembros no me respondían e iba a desplomarme. Si la altura no me mataba, me despedazaría el león. Estos pensamientos fueron más de lo que pude soportar y noté que me desmayaba… hasta que oí su voz, que resonó como si un ángel vengador hubiera descendido de los cielos para expulsar con su flamígera espada a los demonios.
- ¡Nkosi! ¡Bima awa! ¡Bima awa!
Ignoro si los leones entienden el lingala o fue la expresión no verbal del pigmeo, agitando la lanza como si estuviera a punto de arrojarla. Sea como fuere, el argumento le convenció y, toda vez que el objeto de su deseo yacía partido en pedazos y ya no le servía para nada, abandonó la escena tal como había llegado.
Cuando conseguí recuperar algo de entereza, descendí del árbol, labor que me llevó más de diez minutos en los que no cesé de preguntarme cómo demonios había conseguido subir hasta allí. Lamentablemente, todo el material fotográfico se había echado a perder y, con él, mi debut como falsificador...
Parece que Wallez, finalmente, tampoco estaba dispuesto a dejarme en el Congo de por vida y pronto me llegaron noticias suyas reclamando mi regreso. No era tanto mi integridad lo que le preocupaba, sino las miserables dietas que me pagaba y que se había quedado sin nadie que cubriera las inminentes primeras elecciones democráticas de la II República Española, donde tenía esperanzas de que triunfaran los conservadores y acabaran impulsando el regreso de la monarquía.
De todos era conocida la admiración de Wallez por Mussolini, lo que a la larga me acabó decidiendo a buscar trabajo en otro sitio, concretamente en el Reino Unido, gracias a la mediación de un corresponsal del Daily Mail que conocí precisamente en Madrid.
Pero algo debía estarme predestinado y, cuando un par de años después (tras el estreno de King Kong), una pareja de turistas aseguró haber visto a un monstruo prehistórico en un lago de Escocia, el fotógrafo elegido para desplazarse hasta la zona cero fui yo. En aquella ocasión, partí de la experiencia previa y me compliqué bastante menos la vida. Toda la prensa se hizo eco del primer viaje de la máquina del tiempo.
De pronto, me sentí como un invasor que hubiera llegado a profanar tierra sagrada. Sin embargo, cuanto me rodeaba pertenecía a los dominios del rey Leopoldo. Aunque la hierba no crece tan alta en Etterbeek, estaba en casa.
Mientras Tutu se perdía entre la maleza, lanza en ristre, a la caza del almuerzo, me dispuse a explorar el terreno en busca de la mejor ubicación para el trípode. Por recomendación de mi guía, evité aproximarme demasiado a la orilla, donde podía ser presa fácil de los cocodrilos. Con todo, no pude escapar del principal depredador del lugar y, a la media hora, ya estaba lleno de picaduras de mosquitos. Para ser belgas, aquellos insectos mordían como perros rabiosos y, en cuanto al tamaño, puedo asegurar que superaban a las palomas que los jubilados se empeñaban en cebar en los suburbios de Bruselas.
Coloqué la cámara, abrí el obturador y ajusté la distancia enfocando al centro del pantano, donde batracios e insectos habían entablado una competición por ver quién era capaz de producir un ruido más ensordecedor y, de vez en cuando, el limo se elevaba sobre prominentes ondas que presagiaban la inminente aparición del monstruo, aunque finalmente todo quedaba en nada. Recordé al cazador mutilado por un cocodrilo de la aldea de Tutu y decidí alejar el trípode de la orilla otro par de metros.
- Ngungi furioso esta mañana –dijo Tutu al regresar, observando mis extremidades llenas de picaduras. No pude evitar sentirme como una víctima propiciatoria que hubiera sido conducida hasta allí para ser sacrificada a Ngungi, el dios mosquito.
Tutu encajó entre dos ramas la lanza para que el erizo que había cazado terminara de desangrarse y se acercó a la orilla, donde se agachó a tomar un puñado de barro que me aplicó a los habones, calmando el prurito en cuestión de minutos. Me costaba asimilar que aquella criatura llena de espinas fuera a ser mi menú de aquel día, además de parecerme algo escaso para dos personas, si bien, por su tamaño, era de prever que el bambenga no necesitara una ración muy grande. Además, es sabido que las tribus pigmeas sólo cazan lo estrictamente necesario para sobrevivir, por estrafalario que nos pueda resultar en el mundo civilizado. En todo caso, mis temores resultaron infundados ya que, en cuanto acabó de emplastecer mis picaduras, tomó un pequeño cesto que había traído consigo y volvió a internarse en el bosque, de donde regresaría al poco con una variada selección de frutos que complementaron nuestra dieta a la perfección.
Realicé una última comprobación y cerré un poco el diafragma tratando de optimizar la creciente luminosidad de la mañana tropical. Después, introduje la primera placa en la cámara y retiré la lámina protectora. Si la bestia tenía a bien hacer acto de presencia aquella jornada, ya no se me iba a escapar.
Tutu no la había visto, pero sí un familiar suyo, y aseguraba que era grande como un hipopótamo y tenía el cuello largo y un enorme cuerno… A mí, sinceramente, todo aquello del Mokèlé Mbèmbé, “el que detiene los ríos”, me sonaba a chufla, como el pterodáctilo de Culmont o el plesiosaurio de Onelli, pero el señor Wallez me había encargado retratar al “comehipopótamos” de Hagenbeck y... ¿quién era yo para contradecir a la mano que me daba de comer?
El director del Tierpark de Hamburgo era un apasionado de los monstruos antediluvianos. No había más que ver las estatuas con las que Josef Pallemberg había “completado” su parque zoológico. A Hagenbeck le habría encantado exhibir Diplodocus vivos pero, si las criaturas extintas tenían un característica común, era precisamente ésa: que habían desaparecido de la faz de la Tierra. Sin embargo, Wallez conocía a un explorador que acababa de regresar del Congo llevando, junto a ingentes cantidades de marfil, el testimonio del primo de Tutu. Tal vez, el Mokèlé Mbèmbé no estaba tan extinto, después de todo. Sea como fuere, lo único que salió del pantano aquella mañana fue una pequeña cría de cocodrilo al que Tutu espantó dándole un golpe en el hocico con un palo.
La tarde transcurrió con la misma monotonía. Sentado en una piedra, observaba la superficie del agua en busca de cualquier alteración. Debíamos guardar silencio absoluto, para que el monstruo no detectase nuestra presencia, por lo que los minutos se hacían interminables. De vez en cuando, me levantaba y rectificaba la posición del diafragma o buscaba otro enfoque estirando o encogiendo el fuelle. Al cabo de unas horas, me dolía prácticamente cada músculo del cuerpo, por no hablar de las picaduras. Cuando comenzó a caer la tarde, recogimos el material y emprendimos el camino de regreso a la aldea.
Al día siguiente, seguimos la misma rutina. La única diferencia fue que la cría de cocodrilo ya no se atrevió a asomar, seguramente aún convaleciente por el estacazo de la víspera. Al llegar la noche, las cervicales me mataban y podía sentir cada articulación de mi triste cuerpo pidiendo auxilio. Tantas horas inmóvil y mirando a través del objetivo terminarían por hacer mella en mi estado general de salud.
Aquella noche me fue bastante más difícil que la anterior conciliar el sueño en mi mongulu, que es como llaman los bambenga a un cúmulo de ramas superpuestas bajo las que se cobijan de los rigores de la intemperie. Aunque ya me había acostumbrado a los chillidos de las diferentes especies de aves nocturnas y al ruido que producían los depredadores al moverse entre la vegetación, viendo que toda la tribu dormía a pierna suelta sin la menor preocupación, seguía dándole vueltas a una reflexión que me tenía algo trastornado desde que aquel pequeño cocodrilo me hizo saltar de mi asiento o, quizá, aún antes.
Si, tal como sospechaba, el Mokèlé Mbèmbé no estaba por la labor de ser retratado, podían pasar días e incluso semanas hasta que el señor Wallez diera la empresa por finiquitada. En su sillón de la redacción del periódico en Bruselas no sentía el frío en los riñones ni se veía obligado a rascarse la cabeza o el cuello constantemente, al creer notar el contacto de alguna alimaña.
- Y si veo que no aparece… ¿Cuándo me vuelvo, señor?
- Aparecerá, Totor. Descuida que aparecerá y Le Vingtième Siècle mostrará al mundo entero su imagen. Serás recordado como el reportero que cazó al primer dinosaurio vivo... ¡Estás a punto de hacer historia!
No, Wallez no estaba dispuesto a rendirse. Me dejaría allí tirado hasta que mi Zeiss Ikon Sirene capturase a un animal prehistórico... Tal vez mi cámara fuera el orgullo de la tecnología alemana, ¡pero mi jefe quería transformarla en una máquina del tiempo! Claro que también era posible que se olvidara incluso de que me había mandado al fin del mundo y tuviera que ponerme un taparrabos y salir de caza cada mañana para sobrevivir… El agotamiento terminó por anular mi consciencia mientras lamentaba mi desdicha.
La siguiente mañana, cuando llegamos al pantano, a tiempo de ver cómo el sol iba revelando poco a poco aquella estampa que ya me era conocida, como si saliera de un gigantesco cuarto oscuro, me dirigí a mi acompañante:
- Tutu, puedes marcharte al poblado y volver cuando caiga el sol, he traído algunas provisiones en el macuto. Seguro que allí haces más falta que aquí.
- Pero, ¿Y si vuelve Mongoma?
- No te preocupes, le daré con este palo en el hocico, como tú.
Tutu me miró poco convencido. Tampoco yo lo estaba. Lo más probable era que fallara el golpe y el cocodrilo se enfureciese aún más... Pero siempre podía salir corriendo y ya volvería por la cámara cuando pasase el peligro. Debía correr ese riesgo.
- ¿Seguro que no quiere que me quede, nkolo?
- Ve sin cuidado. Nos vemos al atardecer, Tutu.
En cuanto le vi desaparecer entre el follaje, me puse manos a la obra. Recogí todo el barro que pude de la orilla y lo fui depositando sobre un pequeño claro oculto tras los cañaverales, una vez hube comprobado que no escondía también alguna fiera que pudiese comprometer mi labor. En cuestión de poco más de dos horas había erigido una escultura digna del más inspirado Pallemberg. Naturalmente, mi experiencia como artista era bastante más limitada, por no decir nula, y mis conocimientos paleontológicos tal vez no fuesen tan avezados. Pero la figura que se erigía ante mí podía corresponder sin muchas dudas a la imagen que el común de la gente tiene de estas criaturas, así que pasé un buen rato admirándola y felicitándome por mi competencia como estafador. Tal vez –llegué a pensar-, me había equivocado de oficio y debía reconducir mi carrera a partir de ese momento hacia las artes.
Algo removió el cieno del pantano, a pocos metros de mi ópera prima, así que decidí que lo mejor era inmortalizarla lo antes posible, por lo que pudiera pasar. Volví junto a la cámara, realicé los ajustes oportunos y disparé. Por si acaso, impresioné otras tres placas, desde diferentes ángulos y enfoques, no fuera cosa de que el resultado no resultara lo convincente que deseaba. Cuando consideré que ya tenía el material que buscaba, destruí mi estatua con todo el dolor de mi corazón y la contundencia de la estaca que hasta entonces había reservado al lastimado cocodrilo, que no volvió a asomar el morro temeroso de que Tutu siguiera por allí.
Pasé el resto de la jornada dando forma a la noticia en mi cuaderno, buscando la redacción más verosímil posible, aunque en todas las ocasiones acababa indefectiblemente echándome a reír. Apenas faltaba media hora para el atardecer, cuando un rugido me heló la sangre en las venas. Busqué instintivamente con la mirada a Tutu, que seguramente sabría qué hacer en aquellas circunstancias y, al no encontrarlo, otro instinto me envió de un salto al árbol más cercano, que trepé hasta encaramarme a una rama que se elevaba unos cuatro metros sobre el suelo, donde me atrincheré, rodeándola con brazos y piernas como el que se agarra a un tronco que flota en la corriente.
El león se acercó sin prisa, disfrutando de la situación. Se paró justo debajo de mi rama y levantó la cabeza, volviendo a rugir sin mucho convencimiento, casi se diría que por compromiso. A pesar de la distancia, noté como se humedecían mis pantalones y cerré los ojos en un intento desesperado de escapar de aquella escena de muerte y desolación. Cuando los volví a abrir, vi al félido jugando con el trípode, como un gato con un ovillo de lana, y la cámara yacía a poca distancia, completamente descoyuntada. Mi Zeiss Ikon Sirene parecía un acordeón aplastado. Lloré como el que pierde a su primer amor.
Sentí que mis miembros no me respondían e iba a desplomarme. Si la altura no me mataba, me despedazaría el león. Estos pensamientos fueron más de lo que pude soportar y noté que me desmayaba… hasta que oí su voz, que resonó como si un ángel vengador hubiera descendido de los cielos para expulsar con su flamígera espada a los demonios.
- ¡Nkosi! ¡Bima awa! ¡Bima awa!
Ignoro si los leones entienden el lingala o fue la expresión no verbal del pigmeo, agitando la lanza como si estuviera a punto de arrojarla. Sea como fuere, el argumento le convenció y, toda vez que el objeto de su deseo yacía partido en pedazos y ya no le servía para nada, abandonó la escena tal como había llegado.
Cuando conseguí recuperar algo de entereza, descendí del árbol, labor que me llevó más de diez minutos en los que no cesé de preguntarme cómo demonios había conseguido subir hasta allí. Lamentablemente, todo el material fotográfico se había echado a perder y, con él, mi debut como falsificador...
Parece que Wallez, finalmente, tampoco estaba dispuesto a dejarme en el Congo de por vida y pronto me llegaron noticias suyas reclamando mi regreso. No era tanto mi integridad lo que le preocupaba, sino las miserables dietas que me pagaba y que se había quedado sin nadie que cubriera las inminentes primeras elecciones democráticas de la II República Española, donde tenía esperanzas de que triunfaran los conservadores y acabaran impulsando el regreso de la monarquía.
De todos era conocida la admiración de Wallez por Mussolini, lo que a la larga me acabó decidiendo a buscar trabajo en otro sitio, concretamente en el Reino Unido, gracias a la mediación de un corresponsal del Daily Mail que conocí precisamente en Madrid.
Pero algo debía estarme predestinado y, cuando un par de años después (tras el estreno de King Kong), una pareja de turistas aseguró haber visto a un monstruo prehistórico en un lago de Escocia, el fotógrafo elegido para desplazarse hasta la zona cero fui yo. En aquella ocasión, partí de la experiencia previa y me compliqué bastante menos la vida. Toda la prensa se hizo eco del primer viaje de la máquina del tiempo.
CHARLIE CHARMER




















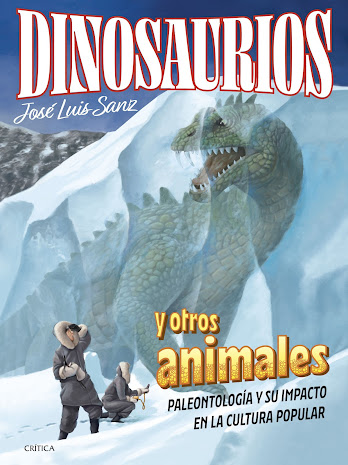


























0 comentarios:
Publicar un comentario